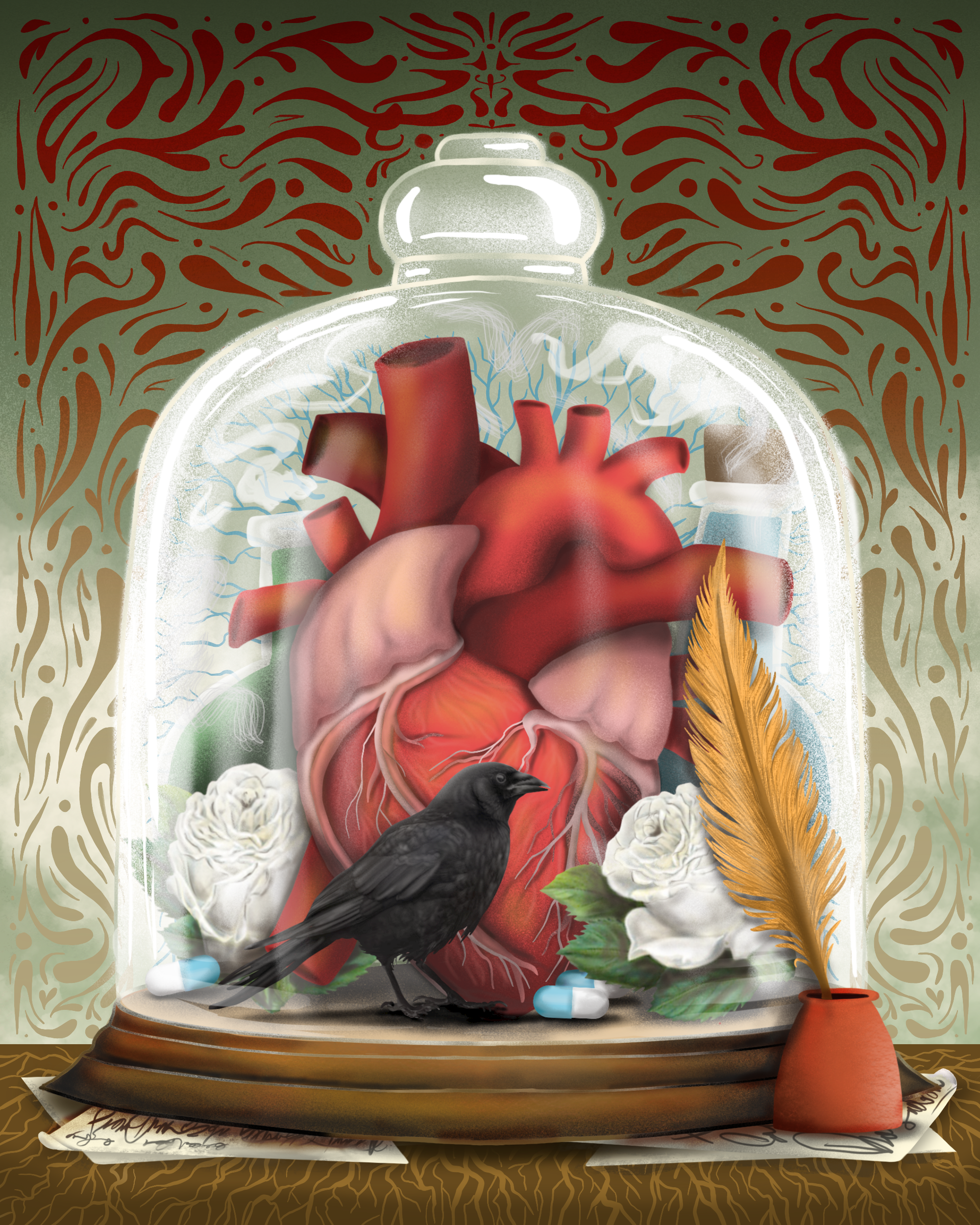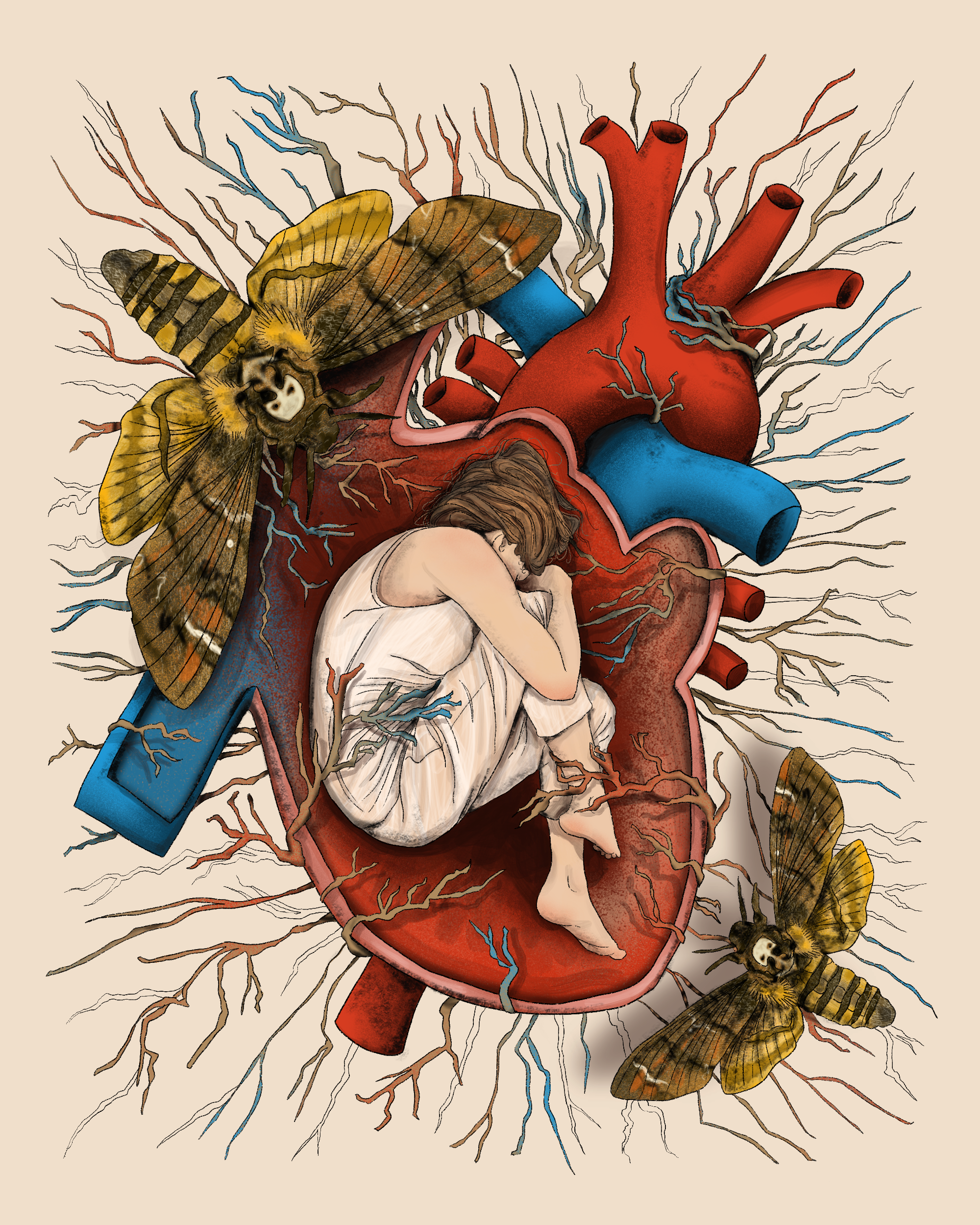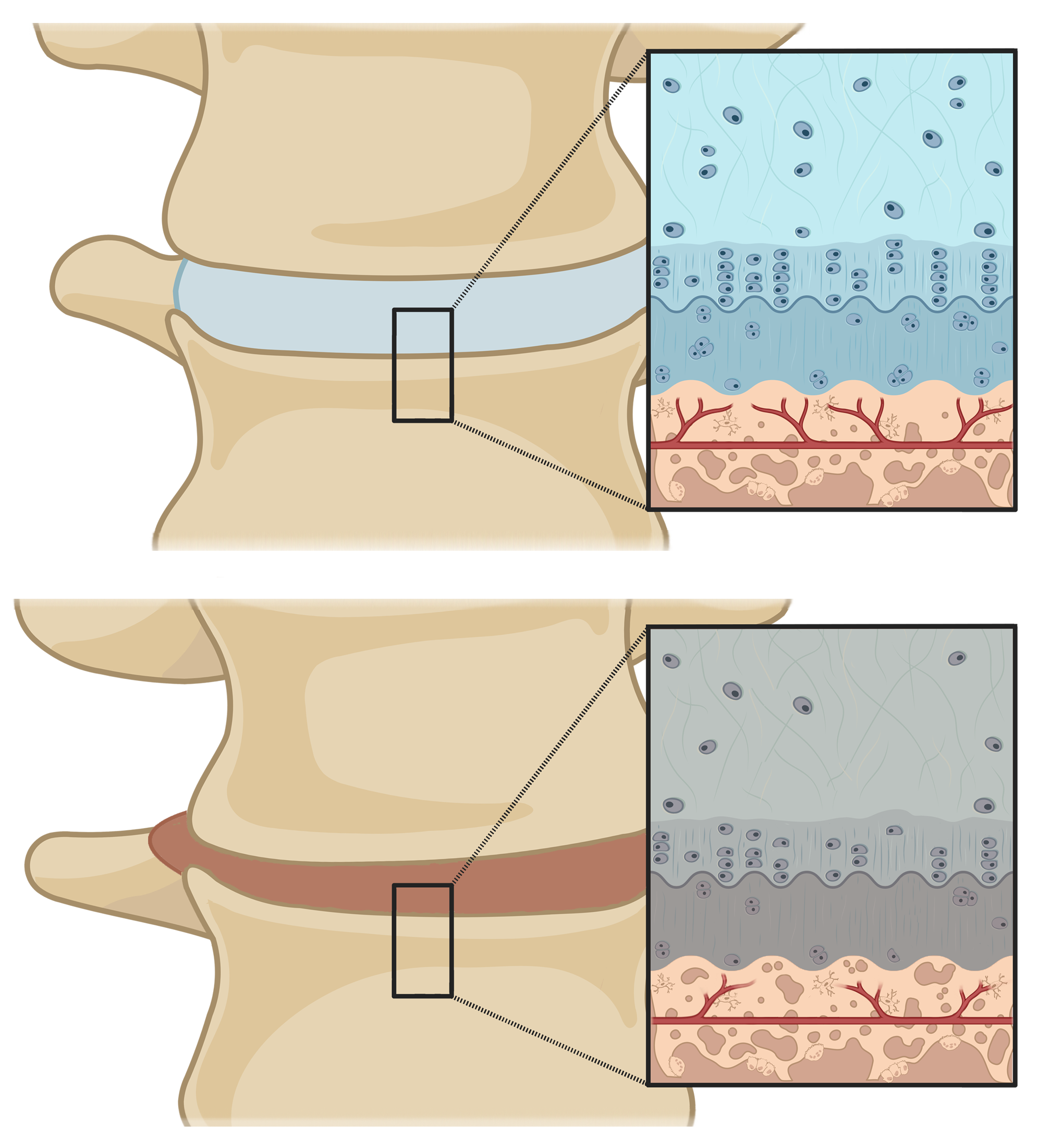Palabras clave: testimonio, salud, COVID
El 20 de diciembre de 2020 mi esposo y yo fuimos al médico. A él le diagnosticaron COVID y comenzó con su tratamiento. A mí, el doctor me dijo que reposara, pero no me recetó nada.–Tú no tienes COVID –me dijo.
El 21 de diciembre amanecí cansada y por la tarde empecé con algo de diarrea. Perdí el apetito, algo raro en mí. Decidí tomar un paracetamol, me dio sueño y por fin descansé un poco.
Al día siguiente tenía una sensación de ahogo y de falta de oxígeno. Mi mente se negaba a reconocer el contagio. Nos comunicamos con el médico tratante, quien me revisó en la parte posterior de mi vehículo debido a la urgencia y me dijo:
–Estás saturando muy bajo, andas entre 56 y 65.
El médico falló en su diagnóstico inicial al descartar COVID y simplemente me recetó descansar. Sin embargo, esa segunda vez que me revisó me preguntó:
–¿Por qué hasta ahorita? Tienes neumonía y debes ser hospitalizada inmediatamente.
El mundo se cerró ante mí… ¿Hospitalizada? ¿Dónde? ¿Y si no vuelvo a salir de ahí? Fueron momentos de terror, impotencia e incertidumbre. Al instante, mi hijo, mi esposo y mi nieto me trasladaron al Hospital Regional del ISSEMYM, que era el único que aceptaba pacientes COVID.
Al llegar vimos a mucha gente esperando a ser atendida. Algunos llegaban en silla de ruedas, en bicicleta o incluso cargando a su familiar ya inconsciente. Nos dijeron que la espera era de dos horas.
Poco tiempo después se abrió la puerta y mi hijo me empujó para aprovechar el momento y entrar. Solo había un médico que revisaba los pulmones y la saturación de los pacientes, y me ordenó conectarme al oxígeno. Mientras mi temor crecía, pasé a otra sala en la que no había sillas ni camillas, solo cuatro enfermeras que iban y venían.
Había gente vomitando y quejándose. Afuera, algunos familiares de otros pacientes gritaban e insultaban al personal desesperados pidiendo que los atendieran.
A continuación, alguien gritó mi nombre y preguntó:
–¿Puede caminar?
–Sí –contesté.
–Pues venga.
Me sacaron una tomografía y me trasladaron a urgencias.
En ese momento pensaba mucho si lograría salir bien librada de la enfermedad. Cuando lo analizaba, por momentos sentía que no, así que decidí dormir para olvidar el miedo.
De esta manera pasé parte de la noche del 27 al 28 de diciembre. Al amanecer, escuché que ya había una cama para mí y me dio un poco de tranquilidad pues había librado la intubación y la terapia intensiva.
Ese mismo día entró un médico con una vestimenta diferente y me dijo:
–Rosario, nos vamos al INER (Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias). Sus familiares han firmado el alta voluntaria.
En ese instante me invadieron dos sentimientos con gran fuerza: incertidumbre y esperanza.
A continuación, el médico vestido de blanco puso su mano en mi corazón, y dijo:
–Usted saldrá usted bien librada de esto.
Me bajaron en una camilla y al llegar a una puerta protegida con enormes plásticos, vi a mi hijo y a mi nieto. Me costó trabajo reconocerlos.
Después me colocaron en una camilla con cápsula de aislamiento, como esas que tantas veces vi en la televisión. Me subieron a la ambulancia contratada para el traslado y me invadió el miedo. Le llamé a mi hijo:
–¿Vienes conmigo?
–Sí, ma, no te preocupes.
El conductor encendió la sirena y las luces perimetrales que parecían estar conectadas a mi corazón porque todo latía fuertemente. Del camino solamente recuerdo flashazos.
Llegamos al INER y de inmediato me realizaron una tomografía y varias radiografías. Mientras me canalizaban mi hijo contestaba las preguntas sobre mis datos. Entonces escuché:
–En caso de fallecimiento, ¿usted es el responsable?
Noté el temor en la voz de mi hijo, quien respondió con decisión:
–Sí, yo soy el responsable.
Yo solo pude pensar: ¿Cómo saldré de aquí? ¿Viva o en un cajón?
Después me llevaron a mi habitación: la número 409, para dos pacientes. Mi compañero era un caballero que estaba internado desde octubre. Al entrar observé sus pies totalmente rígidos y un tubo saliendo de su garganta; requería atención constante y emitía ruidos de dolor y desesperación.
Así llegué a la que sería mi cama durante los siguientes nueve días. Estaba cerca de la ventana con vista al jardín y la entrada a la habitación estaba frente a mí: era una puerta cóncava de acrílico.

Ilustración David Cortés Álvarez
Cuando volteé hacia la puerta tuve una visión: vi claramente a mi papá, quien falleció 23 años atrás. Ahí estaba. Abrió la puerta, pero no entró. Solo levantó el dedo índice y lo movió para decirme “no”.
Esta señal me indicó que no era tiempo de irme con él. Recordé a mi mamá y a mi hermana, fallecidas también, y dije:
–Aún no. Les quiero, les extraño, pero no quiero estar con ustedes todavía, me faltan cosas por hacer.
Cambié el chip y comencé a pensar en cosas positivas.
Recorrí mis memorias. Recordé mi niñez, visité la antigua casa de mis padres. Viajé a mi primaria, la vi, la olí, recordé el nombre de mis maestros y maestras y así me entretuve, aunque nunca logré recordar el nombre de mi maestra de cuarto grado.
Pensé en mis amigas y amigos. Continué con la ciudad de León, Guanajuato, donde pasaba las fiestas decembrinas en familia. Recorrí la casa de los abuelos recordando a tíos, tías, primos y primas. Las memorias mantenían mi mente ocupada y hasta cierto punto sana.
En momentos no podía recordar nombres ni lugares debido al cansancio y a la misma enfermedad, la cual no solo afecta los pulmones, sino que también maltrata la mente. Empecé a tener lagunas mentales profundas, pero no me rendí.
Para recuperar mi sentido y mi memoria se me ocurrió irme a lo más fácil o, en este caso, lo menos difícil: buscar palabras que comenzaran con letras de la A a la Z, pasando por nombres, platillos, apellidos o ciudades. Eso hice, recordando las veces que jugué al “basta” con mis nietos. Esta enfermedad no me quitará los recuerdos, afirmé.
Por otra parte, en cuanto a mi tratamiento, me mantuvieron “pronada” (recostada boca abajo) tres días sin alimento ni agua. No podía comer hasta que los doctores descartaran la intubación.
El jueves alrededor del mediodía llegó mi primer alimento. Me puse muy feliz y lloré mucho, pues sabía que eso significaba que me había librado de la intubación.
Los días y las noches pasaban con entradas y salidas de médicos, enfermeras y demás personal. Todos los días me sacaban sangre de la vena, la arteria y el dedo, o me inyectaban en el estómago. Todo era muy doloroso, pero siempre pensaba en mejorar.
Llegó el 31 de diciembre y me dieron una bolsita con nueces y almendras, adornada con un pequeño listón morado. Reconozco la labor de los trabajadores y las trabajadoras del INER que siempre mostraron un alto nivel de valor humano, un trato amable y cariñoso que definitivamente ayudó en mi mejoría.
El lunes 4 de enero ya lograba saturar a 90 con puntas de alto flujo y el doctor pidió que las cambiaran por unas de bajo flujo. Me dijeron que si podía conservar una saturación adecuada, entonces ya podríamos considerar el alta médica.
Recuerdo que esa noche el médico en turno me visitó, revisó los monitores y me dijo:
–Rosario, ¿es usted creyente?
–Claro, doctor –respondí.
Y me preguntó:
–Dígame, ¿en qué cree? Porque su recuperación es asombrosa y, sí sus familiares consiguen oxígeno para traslado, podrá irse a casa el miércoles.
Esta noticia me produjo un inmenso gusto y no podía parar de llorar de la alegría. El doctor tomó mi mano y me felicitó:
–Muy buen trabajo, Rosario.
Llegó el miércoles 6 de enero y la hora de mi baño, que disfrutaba mucho porque me refrescaba. En la visita médica, el doctor me preguntó:
–Rosario, ¿está lista para dejarnos?
–Más que lista, doctor –respondí.
Apareció un camillero muy alto y dijo:
–Nos vamos, Rosario. Ya están aquí sus familiares.
Me cargó y me sentó sobre una silla de ruedas. Tuve tiempo para despedirme entre lágrimas de mi “vecino”, quien fue dado de alta a los dos días.
Mientras avanzaba por los pasillos camino hacia el estacionamiento, aparecieron frente a nosotros enfermeras, médicos y personal y comenzaron a aplaudirme. Fue un momento muy especial, yo tenía las emociones a tope y quise agradecerles a todos y todas. Qué maravilloso equipo, pensé. Pero hay ocasiones en que las palabras no alcanzan, y ésta fue una de ellas.
Al llegar al estacionamiento vi a mis hijos con lágrimas, observando todo lo que pasaba. Me trasladaron a casa y así inicié una nueva etapa, una recuperación que continúa hasta el día de hoy.
Existe poca información sobre el daño que este virus ocasiona a nuestra salud mental. Al salir tuve dificultades para conciliar el sueño debido a las pesadillas y los recuerdos que afectaron mi mente.
Es verdad, la salud también es mental. Las personas que afortunadamente sobreviven a esta enfermedad sufren de una recuperación difícil, e incluso llegan a experimentar estrés postraumático.
Sugerencia de citación:
Corona-Vázquez, M. R. (2023). La salud también es mental. Medicina y Cultura, 1(2), mc23a-21.
https://doi.org/10.22201/fm.medicinaycultura.2023.1.2.21

María del Rosario Corona Vázquez
Ha sido profesora por más de treinta y cinco años en la ciudad de México y otros estados. Fue subdirectora de la Escuela Técnica del DIFEM. Ha impartido clases en diversas instituciones como el CONALEP, ISSSTE, IMSS, ISSEMYM y UAEM, también en el INEA, como alfabetizadora. Tiene tres hijos abogados, dos hombres y una mujer. Es una gran admiradora de Frida Kahlo. Actualmente se encuentra llevando a cabo un proyecto destinado a la entrega de despensas para las personas en situación de calle, especialmente migrantes. Durante la pandemia enfermó de COVID, viviendo episodios que muchas personas menos afortunadas tuvieron que atravesar, por lo que decidió compartir su vivencia como agradecimiento a los ángeles que la rodearon. A partir del año 1980 radica en la ciudad de Toluca.
¡Lee más de nuestro contenido!
Una frontera difusa entre la psiquiatría, la neurología y la cultura
José Carlos Medina-Rodríguez
En busca de la inmunidad perdida
Alberto A. Palacios Boix
El cuerpo obeso como espacio de existencia
Raúl Sampieri Cabrera
Análisis anatomo-fisiológico del poema Primero sueño de Sor Juana
Miguel Ángel Olarte Casas
Desentrañando los secretos genéticos de la mente: historia y desafíos
Gabriela Ariadna Martínez Levy
Cicatrices de Tuskegee: memoria, bioética y desconfianza médica en tiempos de pandemia
Valeria Zeltzin Arce Alfaro y Angélica García Gómez